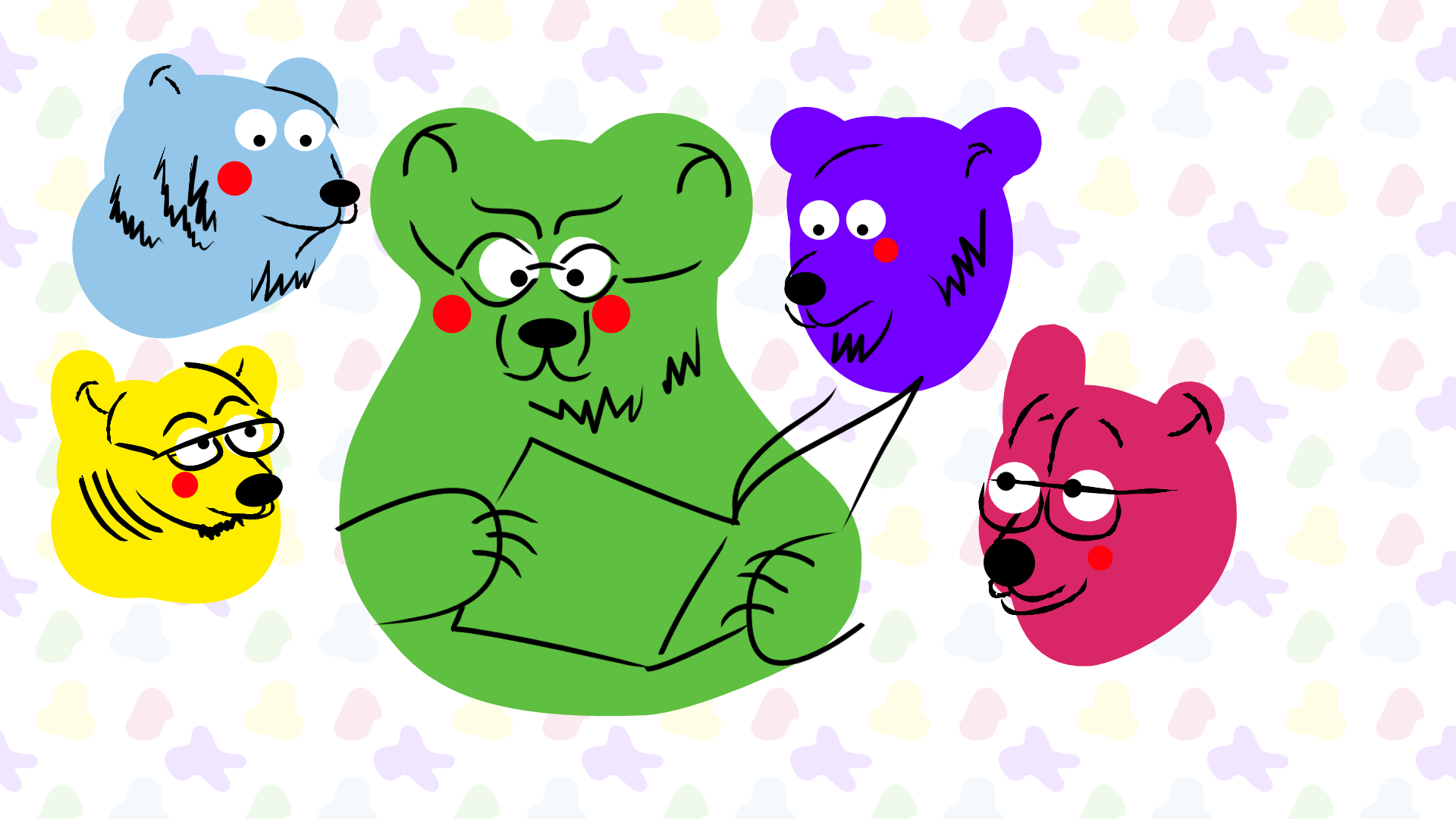Cuando la casa está llena de traidores
Pocas veces siento emociones fuertes viendo televisión. Soy de las que puede ver una serie entera sin pestañear, sin sobresaltos, sin ese nudo en el estómago que otros describen. Pero esta semana me enganchó "The Traitors", un reality show que básicamente es el juego de policías y asesinos, lobos y ovejas, fieles y traidores, como sea que lo conozcas, y no puedo parar de verlo. De hecho, ayer interrumpí mi maratón de episodios solo para ver el medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny, y luego volví directo a "The Traitors".
Me gusta cuando los traidores se salen con la suya. Me gusta cuando el personaje del que nadie espera nada es el que termina haciendo caos en el juego. Me fascina ver al jugador del bando contrario, aquel que se siente con la moral bien alta por estar "buscando la verdad", por querer "desenmascarar al traidor", caer estrepitosamente, víctima de su propia arrogancia o de su incapacidad de ver lo obvio.
Yo sería pésima para este juego. No sé leer social cues (o como se diga en español sin sonar pretenciosa). Me pierdo las señales. Me confundo con las miradas. Probablemente sería eliminada en el primer episodio por parecer sospechosa simplemente porque no entiendo las reglas no escritas de la interacción social.
Pero desde mi sofá, con mi ignorancia social bien cómoda, puedo ver el juego por lo que es: nadie está exento de nada.
En "The Traitors" el entretenimiento viene de la incertidumbre. De saber que cualquiera puede ser cualquier cosa. De entender que la confianza es un lujo peligroso y que la paranoia, aunque incómoda, a veces te salva. Es un juego. Tiene reglas. Tiene un final. Y cuando acaba el episodio, todos los participantes se van a cenar juntos y probablemente se ríen de lo ridículo que fue todo.
Pero ¿qué pasa cuando el juego deja de ser entretenimiento?
Esta semana, mientras yo me entretenía viendo reality shows, el Washington Post despidió a un tercio de su personal. Aproximadamente 300 periodistas. Eliminaron secciones enteras: deportes, oficinas internacionales, cobertura de libros. Uno de los periódicos más emblemáticos de Estados Unidos, el que expuso Watergate, el que tiene como lema "La democracia muere en la oscuridad", acaba de apagar varias de sus propias luces.
¿Y quién es el traidor en esta historia? No es un villano de película. No es alguien que se declara abiertamente enemigo de la prensa libre. Es Jeff Bezos, dueño del periódico, tomando decisiones "de negocios". Es el silencio cómplice de quienes pudieron hacer algo y no lo hicieron. Es la autocensura preventiva. Es hacer que ceder parezca lo razonable.
Es la traición desde dentro, la más efectiva de todas.
En "The Traitors", me gusta que los traidores ganen porque es parte del juego. Porque su victoria es efímera, circunstancial, y al final del día, insignificante. Es ver al underdog salirse con la suya en un espacio controlado donde las consecuencias son solo un cheque y algo de vergüenza en televisión.
Pero cuando los traidores ganan en la vida real, cuando las instituciones claudican, cuando los principios se venden por conveniencia, cuando el miedo silencia más que la censura directa, no hay catarsis. Solo hay un vacío que crece.
Me gusta "The Traitors" porque nadie está exento de nada. En cada episodio, los participantes tienen que decidir en quién confiar sabiendo que confiar puede costarles el juego. Tienen que verificar, cuestionar, dudar. Vivimos, supuestamente, en la era de verificar. En la era de fact-checking, de no dejarse influir tan fácilmente, de cuestionar las fuentes.
Pero también vivimos en la era donde las fuentes mismas se están autodestruyendo. ¿Cómo verificamos cuando los verificadores desaparecen? ¿Cómo no nos dejamos influir cuando las instituciones que deberían informarnos están siendo vaciadas desde dentro?
Hay un momento en el show, y perdón si esto es spoiler para alguien, donde el poder de los traidores empieza a superar a los fieles. Donde el juego deja de ser "encontrar al impostor" y se convierte en "sobrevivir en un espacio donde la traición es la norma".
En ese punto, los fieles pierden la esperanza. No porque sean débiles, sino porque el juego ya no tiene sentido. No puedes ganar un juego donde las probabilidades están tan en tu contra que cada movimiento es inútil.
Cuando la casa está llena de traidores, se pierde la esperanza.
Y no puedo evitar pensar que ahí estamos. No solo con el Washington Post. Con tantas instituciones que alguna vez creímos sólidas. Con tantos espacios que pensábamos seguros. Con tantas voces que creíamos aliadas.
Cuando ves caer una, piensas "es un caso aislado". Cuando ves caer dos, piensas "qué mala suerte". Cuando ves caer tantas que pierdes la cuenta, empiezas a preguntarte si el juego ya terminó y nadie nos avisó.
No tengo una respuesta reconfortante. No voy a terminar este texto diciendo "pero aún hay esperanza" o "debemos resistir" o alguna frase motivacional que suene bien en un poster de Etsy.
Lo que sí sé es esto: en "The Traitors", me gusta apoyar a los traidores porque subvierten expectativas. Porque juegan con las reglas y las manipulan. Porque son impredecibles en un formato que suele ser predecible.
Pero en la vida real, necesitamos más fieles que traidores. Necesitamos gente dispuesta a mantener su compromiso con lo que importa: la verdad, la integridad, la valentía de no claudicar cuando sería más fácil hacerlo. Y eso requiere energía. Requiere saber dónde sí vale la pena el esfuerzo total, incluso si es agotador. Requiere elegir nuestras batallas.
Porque cuando la casa se está llenando de traidores, cuando las instituciones están cayendo, cuando el silencio cómplice se está volviendo ensordecedor, tal vez sea momento de preguntarnos: ¿en qué vamos a invertir nuestra energía? ¿Dónde sí vale la pena no rendirse?
Si todos decidimos que nada vale la pena, entonces los traidores ya ganaron. Y a diferencia del reality show, en este juego no hay siguiente temporada.
P.D. Sigo viendo "The Traitors". Sigo apoyando a los traidores en el show. Pero cada vez me pregunto qué dice eso de mí, y qué dice de nosotros que hayamos normalizado tanto la traición que ya ni siquiera nos sorprende.