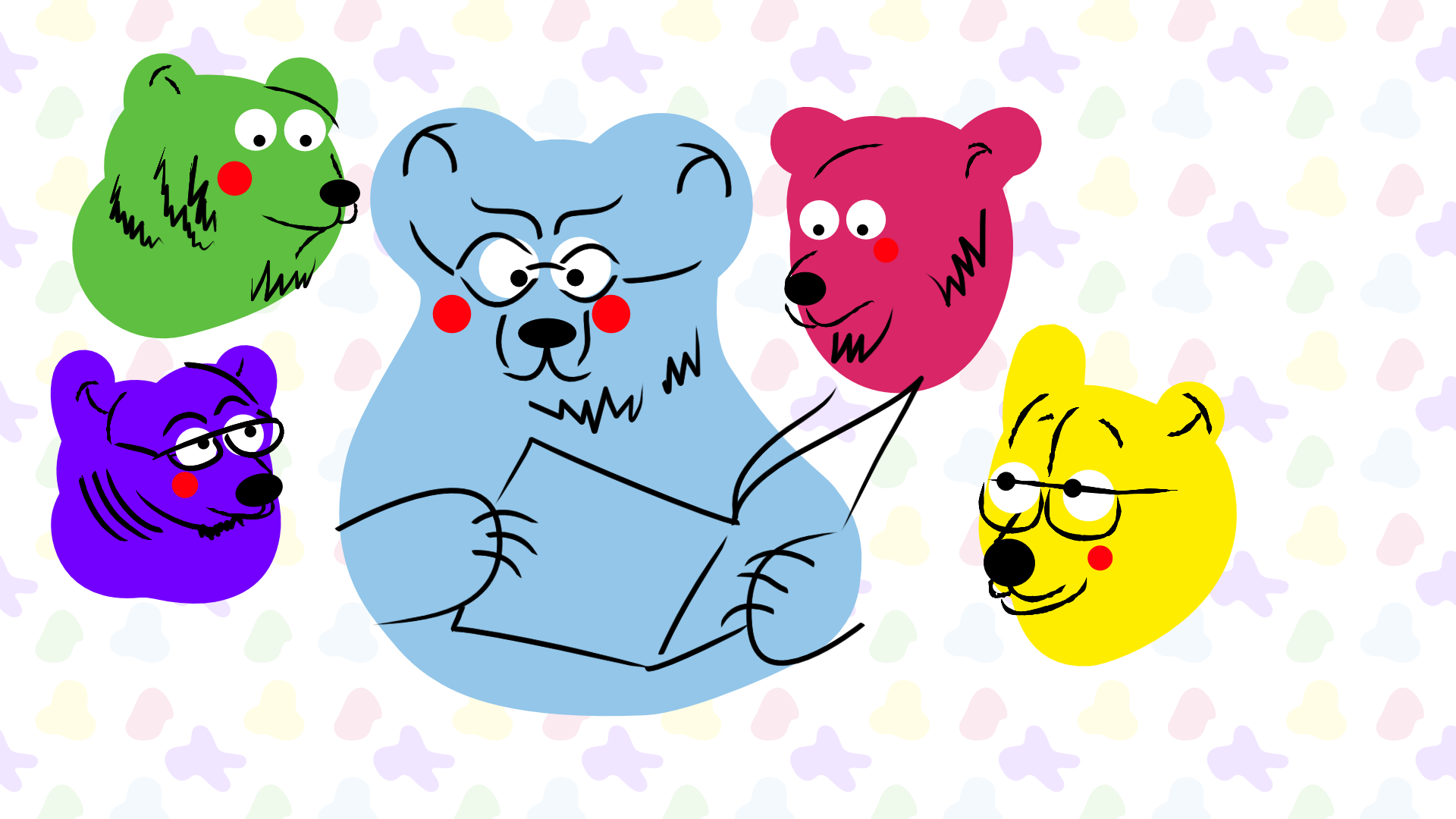Cuestionar es el nuevo superpoder (y nadie nos está enseñando a usarlo)
Al principio de este año le dediqué cuatro meses a escribir mi tesis de segunda maestría. Cuatro meses investigando algo que me quitó el sueño varias noches, una de las causas fueron mis propias expectativas: me había ido tan bien en la maestría que una calificación menor a la esperada me causó tanto estrés que perdí de vista lo que siempre predico sobre nuestro autocuidado. Pero también perdí el sueño porque la investigación confirmó lo que todos intuimos pero preferimos no ver: estamos criando a una generación que puede hacer un reel viral en TikTok pero que no sabe distinguir si lo que acaba de leer en internet es verdad o pura fantasía.
Y aquí viene la paradoja que me tiene pensando: yo misma soy parte del problema. Estoy escribiendo esto en un blog, generando contenido, sumándome a ese océano infinito de información donde cualquiera puede publicar lo que se le ocurra. No necesito credenciales, no necesito que nadie revise lo que escribo. Y eso, que suena tan democrático, es también profundamente peligroso.
Porque asumimos con ligereza que las nuevas generaciones, al haber crecido con un smartphone en la mano, son intrínsecamente "nativos digitales". Pero saber usar una app no es lo mismo que entender cómo funciona la información que consumes a través de ella. La evidencia que encontré es clara: a pesar del alto conocimiento técnico, existe un descenso preocupante en la comprensión crítica. Saben dar like, pero no saben cuestionar.
Vivimos en un contexto donde la información está disponible al instante, donde cualquier persona puede producir y compartir contenido sin ningún filtro. Y los preadolescentes están sentados en ese buffet infinito sin nadie que les enseñe a preguntarse: "¿Esto me va a hacer daño?" Los números son contundentes: en Chile, un porcentaje significativo de estudiantes tiene un nivel bajo en el manejo crítico de información digital. ¿Por qué? Porque el sistema educativo les enseña a usar PowerPoint pero no a preguntarse quién escribió lo que están leyendo, por qué lo escribió, y si tiene algún interés oculto.
Y esto no es solo un problema personal. Las consecuencias trascienden el ámbito individual. Afectan cómo nos relacionamos como comunidad, cómo tomamos decisiones colectivas, cómo confiamos en nuestras instituciones. Sin capacidad de análisis crítico, una democracia se debilita. La desinformación socava la confianza, obstaculiza el conocimiento real de lo que está pasando, y puede hasta deslegitimar procesos electorales completos.
Justo cuando pensábamos que las cosas no podían complicarse más, llega la Inteligencia Artificial. Ahora no solo tenemos personas generando contenido sin filtro, sino máquinas generando textos, imágenes y videos cada vez más difíciles de distinguir de lo real. La IA no es malvada, pero tampoco es neutral. Refleja los sesgos de quienes la programan. Y nuestros jóvenes —y muchos adultos también— están tomando sus respuestas como verdades absolutas.
Algo que me fascinó y aterró fue descubrir la relación entre las métricas de interacción y la percepción de credibilidad. Si algo tiene muchos likes, debe ser cierto, ¿no? Pues no. La viralidad no es sinónimo de verdad. Pero a nadie le estamos enseñando eso. Les decimos que los números importan, que las métricas son éxito, y después nos sorprendemos cuando creen algo solo porque tiene millones de vistas.
La solución no es complicada en teoría, pero sí urgente: necesitamos ir más allá de enseñar habilidades técnicas. Necesitamos promover ciudadanía digital. Que los jóvenes entiendan las implicaciones éticas de sus acciones en línea. Que desarrollen ese músculo crítico que les permita navegar sin ahogarse.
Y aquí viene lo que más me importa compartir: el antídoto contra la desinformación es enseñar a cuestionar. Todo. Incluso esto que estás leyendo ahora mismo. Finlandia les enseña a los estudiantes a hacerse preguntas sobre cada pieza de contenido: ¿Quién lo escribió? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué evidencia presenta? Existe una técnica brillante en su simplicidad: la lectura lateral. Consiste en salir del sitio que estás leyendo para buscar información sobre el autor en otras pestañas antes de creer lo que dice. Tan simple que parece obvio, pero casi nadie lo hace.
En un mundo donde cualquiera puede generar contenido, incluso alguien como yo que está constantemente aprendiendo de manera ansiosa y que no tiene todas las respuestas, lo único que nos salva es la capacidad de dudar. De preguntarnos si lo que acabamos de leer tiene sentido. De buscar otras fuentes. De admitir que no sabemos algo en lugar de compartir información que no hemos verificado.
El reto es transformar la gestión de la incertidumbre en una habilidad colectiva. En un tiempo donde la línea entre lo real y lo fabricado se vuelve cada vez más difusa, la capacidad de cuestionar no es cinismo. Es supervivencia intelectual. Es lo que nos permite ser ciudadanos informados, críticos, responsables.
Así que sí, yo genero contenido. Yo sumo ruido a este océano infinito. Pero lo hago con la esperanza de que al menos una persona se detenga un segundo antes de creer algo que vio en internet. Que se pregunte quién lo escribió y por qué. Que busque evidencia. Que dude, incluso de mí. Porque en la era de la IA y la información infinita, cuestionar es el nuevo superpoder. Y desperdiciaríamos nuestro potencial si dejamos que las máquinas hagan todo el trabajo de pensar por nosotros.
🎭 ¡Nos vemos en el Festival Internacional de Santa Lucía 2025!
Varios Mavericks estaremos participando en los Diálogos Virtuales del festival. No te pierdas esta oportunidad de conectar y presenciar las charlas de forma presencial y virtual: